Nacido
y criado en Cuba, participó del movimiento estudiantil de la segunda
enseñanza contra Batista. Es profesor retirado de la City University
of New York (CUNY) y reside en dicha ciudad.
Lo
más importante de Donald Trump no es su condición psicológica,
sino el hecho de que es un capitalista. Y de un tipo particular: un
lumpencapitalista.
Nadie
sabe bien cómo entender a Donald Trump. Poco después de que
asumiera la presidencia por primera vez, un grupo de 27 psiquiatras y
especialistas en salud mental confeccionaron una extensa lista de sus
trastornos de personalidad: narcisismo, trastorno delirante,
paranoia, hedonismo desenfrenado, entre otros. Si bien algunos de
estos diagnósticos podrían ser acertados, las denominaciones
psicológicas no son la mejor manera de develar el fenómeno Trump.
Para examinarlo como actor político en toda su complejidad, debemos
subsumir sus características personales en la estructura social de
Estados Unidos.
Trump
es un capitalista. Eso lo sabemos todos. Pero es un tipo particular
de capitalista: un lumpencapitalista.
Una
trayectoria de embustes
En
“La
lucha de clases en Francia”. 1848-1850,
Karl Marx escribió que la aristocracia financiera de la época, «lo
mismo en sus métodos de adquisición que en sus placeres, no es más
que el renacimiento
del lumpemproletariado en las cumbres de la sociedad burguesa».
El erudito marxista Hal Draper aclaró que la «aristocracia
financiera» de Marx no refería al capital financiero que juega un
rol esencial en la economía burguesa, sino a los «buitres y
carroñeros» que se mueven entre la especulación y la estafa y que
son los cuasicriminales o excrecencias delictivas del cuerpo social
de los ricos, al igual que el «lumpenproletariado» propiamente
dicho es la excrecencia de los pobres.
Marx
se refirió nuevamente al «lumpenproletariado» de clase alta
después de la caída de la Comuna de París en 1871, como aquel que
disfruta de su tiempo libre en «el París masculino y femenino de
los bulevares: el París rico, capitalista, dorado, el París ocioso
(…), atestado ahora de sus lacayos, sus esquiroles, su bohême
literaria
y sus cocottes».
La
esencia del lumpencapitalismo de Trump se expresa de muchas maneras,
comenzando por sus operaciones financieras turbias e ilegales (o que
rayan en la ilegalidad). Los capitalistas «normales» toman a menudo
atajos ilegales en su búsqueda de ganancias —eludiendo el pago de
impuestos, violando regulaciones estatales o tratando de quebrar
ilegalmente a los sindicatos—, todo esto sin dejar de ser empresas
capitalistas «normales». Para el lumpencapitalista Trump, sin
embargo, esos atajos son la principal
estrategia
para la obtención de ganancias.
Ejemplos
de esto abundan, empezando por los embustes que impregnan sus
operaciones financieras. Los capitalistas «normales» piden
regularmente préstamos a los bancos y a otras instituciones
financieras para llevar adelante sus empresas; solo recurren a la
quiebra de manera ocasional y como último recurso. Pero como el «rey
de la deuda» que es, Trump ha declarado la quiebra de sus empresas
nada menos que en seis ocasiones, cinco veces en el caso de sus
casinos y una vez de su Hotel Plaza de Nueva York.
De
acuerdo con la periodista y biógrafa Gwenda Blair, en 1990, Trump se
reunió en secreto con representantes de varios grandes bancos
estadounidenses para encontrar una solución a su abrumadora deuda
bancaria de 2000 millones de dólares, que incluía responsabilidad
personal sobre garantías y préstamos por 800 millones de dólares,
así como más de 1000 millones en bonos basura en sus casinos. Como
escribió Blair, en menos de una década, Trump se había convertido
en lo que Marie Brenner en Vanity
Fair
llamó
el «Brasil de Manhattan», con pagos de intereses anuales de
aproximadamente 350 millones de dólares, por encima de su flujo de
caja. Solo dos de sus activos, el 50% del Hotel Grand Hyatt y el área
comercial de la Torre Trump, tenían por aquel entonces posibilidades
reales de obtener beneficios.
Los
juicios contra la Universidad Trump han expuesto aún más el alcance
de sus oscuras operaciones financieras. Trump fundó esta
«universidad» con fines de lucro en 2005, junto con un par de
socios, para ofrecer cursos sobre bienes raíces y gestión de
activos, entre otras materias. No estaba acreditada, no otorgaba
calificaciones ni créditos universitarios y tampoco expedía
títulos. Algunos años después de su fundación, fue investigada
por el fiscal general de Nueva York y demandada por prácticas
comerciales ilegales. También se presentaron dos demandas legales
colectivas en el tribunal federal, alegando que sus estudiantes eran
víctimas de prácticas publicitarias engañosas y tácticas de venta
agresivas. Una vez electo presidente en 2016, Trump pagó a las
víctimas 25 millones de dólares para dar por concluido el caso,
pese a haber prometido reiteradamente que no lo haría.
Instituciones
como la Universidad Trump suelen tener estándares muy bajos en
cuanto a finalización de estudios e inserción laboral, pero en
cambio son eficientes máquinas de sustracción de beneficios a
través de los préstamos y subsidios que el gobierno federal da a
sus estudiantes adultos, mayoritariamente pobres y pertenecientes a
las minorías. Después de que la administración de Barack Obama
tratara de frenar algunos de sus peores abusos, el gobierno de Trump
emprendió un giro de 180 grados: bajo la dirección de la secretaria
de Educación Betsy DeVos, este tipo de instituciones tuvieron
nuevamente vía libre para proseguir con sus prácticas fraudulentas.
La
Fundación Trump es otro buen ejemplo. Tal como publicó el New
York Times
en
un editorial de 2018, «la Fundación Trump no es una organización
de caridad ética y generosa, sino solo otra de sus estafas». Como
apuntaba el artículo, la mayor donación reportada por la Fundación,
una suma de 264.631 dólares, fue usada para renovar la fuente
ubicada en el frente del hotel Trump Plaza de Nueva York. Otras
actividades cuestionables incluían aportes ilegales para la
reelección de Pam Bondi, la fiscal general de Florida, en 2013.
El
2 de octubre de 2018, el New
York Times publicó
una devastadora investigación sobre Trump que desmentía su
afirmación de que su padre, Fred Trump, «solo» le había prestado
un millón de dólares para empezar su carrera empresarial. De hecho,
se muestra que Trump recibió de su padre por lo menos 60,7 millones
de dólares (140 millones a valores contemporáneos). El artículo
también detalla los artilugios sospechosos y abiertamente ilegales
utilizados por Trump para evitar el pago de cientos de millones de
dólares en impuestos sobre donaciones y bienes inmuebles.
Lo
más elocuente sobre la personalidad de Trump fue la revelación de
que, en 1990, intentó apropiarse de las empresas y fortuna de su
padre, de 85 años, a sus espaldas. La tentativa de Donald fue
frustrada por el mismo Trump Sr., quien, con la ayuda de su hija, la
jueza federal Maryanne Trump Barry, lo privó legalmente de tomar el
control de sus negocios. De acuerdo con las declaraciones juradas de
los integrantes de la familia Trump, Fred Trump les dijo que si
Donald tomaba el mando «pondría en riesgo su trabajo de toda una
vida», y que temía que su hijo utilizara esas empresas como aval
para rescatar sus negocios en quiebra.
Existen
evidencias sólidas de que las serias dificultades financieras de
Trump lo empujaron a los márgenes del mundo financiero y al lavado
de dinero como fuente de capital. Como señalaba John Feffer en «El
dinero sucio de Trump»,
solo quedaba una institución, el Deutsche Bank, dispuesta a darle
crédito, lo que lo llevó a recurrir a personajes y redes sumamente
dudosas, a celebrar acuerdos financieros barrocos con empresas
fantasmas, a usar seudónimos en los contratos y a ocultar sus
declaraciones de impuestos. Además, Trump comenzó a utilizar
grandes cantidades de efectivo (hasta 400 millones de dólares desde
2006) para comprar enormes propiedades en operaciones financieras
sospechadas de favorecer el lavado de dinero.
La
mayor parte del dinero, escribe Feffer, provenía de la venta de sus
propiedades a oligarcas rusos. Una investigación de
Reuters
de
2017 descubrió que inversores rusos le compraron a Trump un
condominio en Florida por una suma de alrededor de 100 millones de
dólares; y que un multimillonario ruso-canadiense invirtió millones
en una propiedad de Trump en Toronto, lo que incluyó el pago de una
«comisión» de 100 millones de dólares a un intermediario de Moscú
para atraer a otros inversores rusos.
En
2018, un oligarca ruso le pagó 95 millones de dólares a Trump por
una mansión en Palm Beach que el magnate había comprado cuatro años
antes por 41 millones. Además, señala Feffer, Trump negoció
acuerdos similares con inversores kazajos conocidos por sus
actividades de lavado de dinero, empresas corruptas de la India y un
turbio director de casinos en Vietnam. Incluso su casino Taj Mahal
fue acusado en dos oportunidades diferentes, en 1998 y 2015, de
violar las regulaciones contra el lavado de dinero.
Los
lumpenamigos de Trump
El
carácter lumpencapitalista de Trump no solo se evidencia en su
búsqueda de ganancias, sino también en el tipo de amigos y socios
de los que se ha rodeado y hacia los que se siente atraído por
actividades y valores compartidos; estos demuestran una orientación
depredadora hacia el mundo, carente de consideración alguna más
allá del propio beneficio o el de sus amigos.
Un
ejemplo del tipo de amistades de Trump es David J. Pecker, presidente
de la compañía de prensa amarilla American Media Inc. (AMI) y
editor del National
Inquirer,
principal órgano de la prensa sensacionalista en Estados Unidos.
Antes de las elecciones de 2016, AMI le compró a la modelo de
Playboy
Karen
McDougal los derechos de su affaire
extramatrimonial
con Trump para asegurar que esa historia nunca viera la luz. Además
de revelar la actitud machista de Trump y Pecker hacia las mujeres,
este hecho constituyó una clara violación de las leyes de
financiamiento de campañas.
Otro
ejemplo notable fue Roy Cohn, uno de los mejores amigos y reconocido
mentor de Trump, un verdadero ejemplo de lumpenburgués (ya que,
stricto
sensu,
no era un capitalista). Es posible que el notorio rol de Roy como
jurista en la caza de brujas anticomunista del senador Joe McCarthy
haya desviado la atención pública de sus nefastas actividades
posteriores. Nicholas von Hoffman, el biógrafo de Cohn, cita a uno
de sus socios abogados que lo describe como «una persona
completamente carente de reglas», de tal forma que «cualquier cosa
que se propusiera, en cualquier momento, era lo correcto», una
expresión del carácter lumpen y depredador de Cohn.
Von
Hoffman, e incluso Sidney Zion, un defensor a sueldo de Cohn, lo
describió como un gran manipulador de personas que vivía en un
mundo en el que los intercambios constituían la moneda de cambio.
Además de haber representado legalmente a la mafia, Cohn socializaba
con ella. Fue acusado por manipulación de jurados en 1963, y seis
semanas antes de su muerte en 1986, fue inhabilitado por conducta
inmoral y poco profesional que incluía, de manera reveladora,
malversación de fondos de los clientes, información falsa en una
postulación para el Colegio de Abogados y presiones para que un
cliente enmendara su testamento. Algo esperable por su falta de
principios, fue un hombre gay homofóbico (murió de sida), que se
manifestó públicamente en contra de que los homosexuales pudieran
desempeñarse como docentes en las escuelas.
Trump
sabía todo esto sobre Cohn. Y aun así, lo introdujo en su círculo
privado como amigo y mentor. Gwenda Blair cita a Eugene Morris, primo
de Cohn y destacado abogado de bienes raíces de Nueva York, quien
decía que «Donald se sentía atraído por el hecho de que Roy
hubiera sido acusado». Y usó los servicios legales de Cohn para
demandar al gobierno de Estados Unidos por daños y perjuicios en
represalia por haber sido acusado de prácticas de alquiler
racialmente discriminatorias en los edificios de departamentos de su
propiedad.
Michael
Cohen, un antiguo amigo íntimo de Trump, abogado personal y
apoderado, es otro ejemplo de la mencionada tendencia de Trump a
rodearse de este tipo de socios y amigos. La vida de Cohen es un
elocuente ejemplo de lo que conlleva el lumpencapitalismo. Después
de graduarse en la Cooley Law School de Michigan, se convirtió en un
recio abogado de lesiones personales. En 1994, su matrimonio lo
conectó con el mundo de los inmigrantes de la antigua Unión
Soviética y con el negocio de los taxis, donde hizo millones a
través de la compraventa de licencias.
Pero
su golpe de suerte provino de la compraventa de inmuebles en
circunstancias sumamente sospechosas. En apenas un día, en 2014,
vendió cuatro inmuebles en Manhattan por 32 millones de dólares al
contado, el triple de lo que había pagado por ellos tan solo tres
años antes. Se desconoce la identidad de los propietarios de las
sociedades de responsabilidad limitada que compraron las propiedades
de Cohen, así como el motivo por el cual aceptaron pagar semejante
suma de dinero, si bien Cohen alegó que las ventas se concretaron en
efectivo para ayudar a los compradores a diferir los impuestos en
otras transacciones. Sin embargo, Richard K. Gordon, director del
Instituto de Integridad Financiera (Financial Integrity Institute) de
la Facultad de Derecho de la Case Western Reserve University, quien
estuvo a cargo de campañas contra el lavado de dinero en el Fondo
Monetario Internacional, declaró que si hubiera estado en la
posición del banco, habría rechazado directamente la transacción o
al menos habría calificado a Cohen con un riesgo extremadamente
alto.
Más
tarde, Cohen se involucró en la construcción de una Torre Trump en
Moscú con Felix Sater, un amigo proveniente de Rusia con quien Cohen
y Trump continuaron trabajando incluso después de que se conociera
que Sater había sido cómplice de un plan de manipulación de
acciones que involucraba a figuras de la mafia y criminales rusos
(con el tiempo, Sater se declaró culpable y se convirtió en
informante del FBI y otras agencias de inteligencia).
Cohen
también tenía negocios con empresas que operaban en los márgenes
del sistema de salud. Si bien no está claro qué papel jugó en esas
empresas, a las que ayudó a registrarse ante los organismos del
Estado, dos de los médicos que figuraban en las actas constitutivas,
Aleksandr Martirosov y Zhanna Kanevsky, fueron acusados de fraude en
los seguros en las distintas prácticas médicas que realizaban.
Martirosov también fue acusado de hurto mayor y el doctor Kanevsky,
de extorsión al Estado. Las acusaciones fueron el resultado de una
investigación sobre accidentes falsos y negligencia médica.
Esta
información sobre Cohen surge de una exhaustiva investigación
periodística publicada
por el New
York Times
el
5 de mayo de 2018. La investigación también reveló que, en 1993,
el suegro de Cohen se declaró culpable no haber cumplido con los
reportes de transacción monetaria requeridos por la ley federal para
grandes operaciones en efectivo (dado que cooperó en un caso
relacionado, se le otorgó una probation).
El médico de familia Morton W. Levine, tío de Cohen, brindó
asistencia médica a los integrantes de la organización criminal
denominada Familia Lucchese, a quienes según un agente del FBI
«ayudó en sus actividades ilegales». Anthony («Gaspipe») Casso,
un subjefe de la Familia Lucchese, describió a Levine «como alguien
que haría cualquier cosa por él». El doctor Levine también era
dueño de El Caribe, un salón de eventos de Brooklyn —en el que
Michael Cohen mantuvo una pequeña participación durante largo
tiempo, hasta las elecciones de 2016— que durante décadas fue el
escenario de bodas y fiestas navideñas de la mafia, y en el cual dos
tristemente célebres mafiosos rusos de Nueva York tenían sus
oficinas.
La
investigación del New
York Times
también
señalaba que ambos socios de Cohen en el rubro de los taxis (Symon
Garber y Evgeny Freidman) tenían un historial de problemas legales.
Cada uno tuvo que pagar más de un millón de dólares por cobrar de
más a sus conductores, según el fiscal general del estado de Nueva
York. Antiguos socios comerciales también los acusaron de falsificar
firmas, estafar a los abogados y evadir el pago de deudas. Las
empresas de taxis de Cohen en Nueva York y Chicago deben más de
375.000 dólares por impuestos, seguros e inspecciones, y 14 de sus
54 taxis fueron suspendidos.
El
séquito de amigos de Trump también incluye celebridades cuyos
antecedentes revelan mucho sobre la personalidad del presidente. Una
de ellas es el rapero Kanye West, quien, como escribió
el escritor Ta-Nehisi Coates, es, al igual que Trump, despreciativo,
narcisista y de una ignorancia apabullante; sus comentarios que
sugerían que los cientos de años que duró la esclavitud fueron
resultado de la propia elección de los esclavos son emblemáticos de
su desprecio (y el de Trump) y de su falta de empatía por las
víctimas de la opresión. Otro es el excampeón de boxeo Mike Tyson,
un héroe para Trump, conocido por su adicción al alcohol y las
drogas, sus problemas legales y una condena por violación. Tal como
afirmó Charles M. Blow en el New
York Times,
Trump considera su coqueteo con raperos y atletas ricos una prueba de
su igualitarismo. Fiel a su carácter lumpen, como escribe Blow,
absorbe los aspectos más grotescos de esas celebridades desde su
fachada de rico hombre de negocios.
Los
amigos de Trump
Sus
inclinaciones lumpen-depredadoras conducen a Trump a tener una
relación prácticamente precapitalista y predemocrática con la
investidura presidencial; su persona y su rol se confunden, y la
Presidencia funciona para beneficio suyo y de sus amigos. La conducta
política de Trump representa un impedimento para la función
política más importante del Estado capitalista: actuar como
unificador y árbitro de las facciones de la clase dominante.
Trump
ha sido un continuo destructor de las reglas «normales» de
comportamiento político esenciales en la función de árbitro
confiable y responsable en el conflicto intracapitalista. Se negó a
dar a conocer sus declaraciones de impuestos y a colocar sus
propiedades financieras e inmobiliarias en un fideicomiso ciego,
prácticas habituales a las que han adherido desde hace muchos años
tanto los republicanos como los demócratas. Ha ignorado muchas
reglas del juego institucional, especialmente aquellas que mantienen
el «civismo» esencial para la estabilidad política y para una
armoniosa alternancia en el poder entre republicanos y demócratas.
Un
ejemplo flagrante de esta falta de «civismo» fue su llamamiento a
meter en prisión a su candidata rival en 2016, Hillary Clinton, así
como la instigación a sus seguidores a gritar «Cárcel a Hillary».
Todos los políticos profesionales mienten, pero las mentiras
empedernidas y descaradas de Trump sobre los asuntos más fácilmente
verificables han roto el modelo del politiqueo habitual y han
trastocado la autoridad moral de la Presidencia. Trump instaló una
atmósfera de intimidación en la esfera política, justificando
frecuentemente la ilegalidad y recurriendo, como
señaló
Joan Walsh en The
Nation,
al lenguaje mafioso, como cuando se quejó de la práctica de ofrecer
la reducción de sentencias a aquellos acusados que den información
para implicar a jefes superiores en las jerarquía de las
organizaciones criminales, o cuando negó que el consejero de la Casa
Blanca Don McGahn fuera «un soplón al estilo John Dean» (el
consejero de Nixon involucrado en el Watergate).
Los
capitalistas desconfían de Trump, no porque lo vean como moralmente
deficitario, sino porque lo ven como un presidente arbitrario,
impredecible y poco confiable que, como su amigo y mentor Roy Cohn,
se cree por encima de las reglas, excepto las que le convienen en ese
preciso momento. Si bien los capitalistas estadounidenses, en
términos generales, se han beneficiado de su administración, lo ven
no solo como alguien que no pertenece a su clase, sino también como
un outsider
político
con el cual es imposible lograr una confianza mutua (a diferencia de
otros presidentes, de quienes pueden esperar un mínimo respeto de
los acuerdos). Esa es una de las principales razones por las que gran
parte de los medios de comunicación de élite, como el New
York Times
y
el Washington
Post,
se oponen duramente a Trump, algo inusual en la política de Estados
Unidos, excepto quizás durante la época del caso Watergate, durante
la presidencia de Nixon.
Por
eso es que la mayoría de los capitalistas se rehusaron a apoyarlo
antes de que ganara las primarias republicanas de 2016. Muchos de
ellos le negaron su apoyo debido a sus provocaciones racistas y
antinmigración, que vieron como una amenaza a la estabilidad del
sistema económico y político, o bien porque apoyaban la
legalización, al menos, del trabajo temporario de los inmigrantes,
como fue el caso de los capitalistas de la agroindustria y de Silicon
Valley. Muchos capitalistas tampoco lo apoyaron debido a su defensa
del proteccionismo, una política defendida principalmente por
ejecutivos de industrias en decadencia como la del carbón y el
acero.
Un
estudio
de 2018
realizado
por Thomas Ferguson, Paul Jorgensen y Lie Chen, muestra que, en 2015
(el año anterior a las elecciones generales de 2016), la campaña de
Trump concitó el apoyo financiero de empresas de sectores
industriales menos dinámicos, como la del acero, el caucho, la
maquinaria y otras que esperaban beneficiarse del proteccionismo de
Trump. En esta etapa temprana, también recibió dinero de
capitalistas individuales como el «bucanero de las finanzas» Carl
Icahn, prácticamente un paria para las principales compañías de la
Mesa Redonda de Negocios y de Wall Street; también de una minoría
de capitalistas de Silicon Valley, como Peter Thiel, una figura
conocida en la industria, y muchos ejecutivos de Microsoft y Cisco
Systems, que aportaron más de un millón y unos cuatro millones de
dólares respectivamente a la campaña de Trump.
Es
cierto que una vez que Trump ganó el número de delegados necesarios
en las primarias republicanas para obtener la nominación
presidencial, un creciente número de empresas comenzaron a
contribuir a su campaña esperando asegurarse la buena voluntad del
candidato en el caso de que llegara a la Casa Blanca. Así pues,
según Ferguson et
al.,
la víspera de la Convención Republicana conllevó «una cuantiosa
entrada de dinero, que incluyó, por primera vez, contribuciones
significativas de grandes empresas».
Además
de la minería (especialmente el sector del carbón, que continuó
apoyando a Trump), entre los nuevos contribuyentes estuvieron la gran
industria farmacéutica, preocupada por las declaraciones de Clinton
sobre la regulación de precios de los medicamentos; las tabacaleras
y la industria química, petrolera y de telecomunicaciones (en
particular, AT&T, que tenía una importante fusión pendiente con
Time Warner). El reporte de Ferguson et
al.
apunta a que el dinero también comenzó a llegar de ejecutivos de
grandes bancos (Bank of America, J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley y
Wells Fargo), e incluso de algunas compañías de Silicon Valley que
no habían apoyado a Trump hasta ese momento, como Facebook, que
aportó en su momento 900.000 dólares al Comité Anfitrión de
Cleveland para la convención republicana.
Aun
así, según lo informado por Ferguson et
al.,
las contribuciones totales de Trump para la carrera presidencial de
2016 ascendieron a algo más de 861 millones de dólares, en
comparación con los 1400 millones recaudados por la campaña de
Clinton. Con la posible excepción de 1964, aquella campaña de
Clinton superó cualquier otra campaña desde el New Deal y obtuvo
apoyo financiero «incluso de sectores y compañías que rara vez han
apoyado a los demócratas». Sin duda había sido Hillary Clinton, y
no Trump, la candidata presidencial apoyada por la mayoría de la
clase capitalista.
El
apoyo capitalista a Trump aumentó de manera sustancial después de
su llegada a la Casa Blanca. Sus políticas fiscales de derecha y sus
políticas aún más extremistas respecto de la desregulación en
sectores clave como el medio ambiente, el trabajo y la protección al
consumidor han convencido a amplios sectores de la clase capitalista.
Pero el apoyo a Trump entre los capitalistas estadounidenses no se
debe solo a sus recortes fiscales y a sus políticas desregulatorias,
sino al hecho de que su gobierno coincidió con una expansión de la
economía que en gran medida fue producto del ciclo económico.
Si
bien a la mayoría de los capitalistas posiblemente no le agraden los
aranceles de Trump, así como a sus guerras comerciales con China y
la Unión Europea, en tanto y en cuanto sus ganancias sigan
aumentando preferirán mostrarse cautos respecto de su gobierno. Pero
no confían en él ni pueden desarrollar una relación sobre la base
de algún tipo de reglas comunes y previsibles. Su comportamiento
político extremo los obligó en ocasiones a tomar distancia, como
ocurrió en agosto de 2017 después de que supremacistas blancos se
reunieran en Charlottesville, Virginia, en una demostración de poder
que dejó como saldo un muerto y varios heridos graves a manos de
supremacistas blancos. La reacción de Trump, que consistió en
denunciar la violencia de «ambos lados», provocó una indignación
generalizada. Muchos CEO incluso se sintieron obligados a renunciar
al American Manufacturing Council, que asesoraba a Trump.
Los
sofisticados órganos de información y opinión procapitalistas,
especialmente aquellos defensores de la economía del laissez-faire,
se
incomodan con el apoyo que las empresas estadounidenses brindan —de
buena o mala gana— a Trump. Un ejemplo emblemático de este
malestar lo constituyó un editorial
de 2018 de The
Economist
titulado
«The
Affair»
y subtitulado «Los ejecutivos estadounidenses creen que el
presidente es bueno para los negocios. No en el largo plazo». The
Economist
sostenía
que «las corporaciones estadounidenses están siendo miopes y
descuidadas a la hora de medir los costos del sr. Trump». «El
sistema de comercio estadounidense», decía el editorial, «se está
apartando torpemente de las reglas, la apertura y los tratados
multilaterales y se inclina hacia la arbitrariedad, la insularidad y
los acuerdos efímeros».
Para
The
Economist,
el costo de volver a regular el comercio podría incluso superar los
beneficios de la desregulación en el país. Eso podría ser
tolerable de no ser por la imprevisibilidad que marcó la primera era
Trump, en particular su tendencia a hacer alarde de su poder mediante
«actos absolutamente discrecionales».
El
ascenso de un presidente lumpencapitalista
¿Cómo
fue posible que un candidato con una relación problemática con la
clase dominante pudiera emerger y llegar a ser elegido presidente?
Más aún teniendo en cuenta que, paradójicamente, siendo él mismo
un capitalista, al tomar posesión del cargo en enero de 2017, tenía
lazos mucho más débiles con la clase capitalista en su conjunto que
Obama, Bill Clinton, George Bush padre e hijo, Ronald Reagan y Jimmy
Carter.
La
explicación se remonta al impacto que tuvo la crisis creada por la
gran recesión económica de 2008. La recesión se sumó a los
efectos duraderos de la creciente desindustrialización que los
trabajadores estadounidenses sufrieron y frente a la cual el Partido
Demócrata, ya sea bajo el ala de Carter, Clinton u Obama, no hizo
gran cosa para mejorar la situación. Un caso paradigmático fue el
de Virginia Occidental, un Estado con hegemonía demócrata con una
economía basada en la minería del carbón y sede del otrora
poderoso sindicato United Mine Workers (UMW), que fue ignorado por el
Partido Demócrata cuando la industria del carbón entró en una
recesión que, además de producir desempleo y subempleo, terminó
reflotando al Partido Republicano. Los estados de Michigan, Ohio y
Pensilvania siguieron un patrón similar en 2016. La pérdida de
estos estados selló la derrota de Hillary Clinton en 2016.
Ya
en 2016, en todo Estados Unidos, millones de familias que habían
sido testigos del aumento de nivel de vida y de movilidad social
durante los «treinta años gloriosos», entre 1945 y 1975, no
esperaban que sus hijos —que en caso de llegar a la universidad
terminarían endeudados de por vida— tuvieran tanto éxito como
ellos. Los empleos disponibles quedaron cada vez más restringidos a
sectores no sindicalizados y de salarios bajos, como la logística,
los call
centers,
la hotelería y atención de la salud, mientras que los trabajos de
calidad, en general calificados, requerían en su mayoría formación
de posgrado. Esta situación es el trasfondo económico y social del
crecimiento de la epidemia de consumo de opioides entre la población
blanca y, de manera creciente, entre las minorías.
Envuelto
en un manto de autenticidad al postularse como un defensor de la
gente común —una tarea no muy difícil teniendo enfrente a una
Hillary Clinton asociada a la elite—, Trump prometió cambios muy
necesarios para las víctimas de la crisis, incluidos aquellos que,
tras haber votado a Obama, fueron abandonados por él y su partido.
Propuso el proteccionismo como solución a los problemas de los
trabajadores estadounidenses. Buscó el apoyo de los estadounidenses
blancos, unas veces a través de mensajes velados, otras defendiendo
abiertamente posturas racistas, nativistas y chauvinistas. Fue astuto
al asegurar a los votantes que dejaría intactos la Seguridad Social
y el Medicare, programas sociales que políticos más abiertamente
neoliberales como Paul Ryan han amenazado en ocasiones con recortar.
Al hacerlo, Trump apeló a un gran número de estadounidenses blancos
que pensaban, equivocadamente, que habían pagado plenamente por esos
beneficios mediante sus contribuciones individuales de toda una vida,
en contraste con los programas de «asistencia social» que los
pobres indecentes supuestamente reciben a expensas de la honrada
clase media y trabajadora.
Trump
también se benefició de un sistema de primarias en el que el
ganador se lleva todos los delegados para el colegio electoral
(winner-take
all),
diseñado originalmente para que un candidato del establishment
como
Jeb Bush fuera ungido rápidamente, evitando un largo periodo de
competencia que, temían los líderes republicanos, podía hacer
mermar las posibilidades del partido. Ante la ausencia de rivales
unidos en torno de un candidato o de un sistema de segunda vuelta que
asegurara una mayoría para el ganador, Trump pudo obtener la
nominación con apenas una mayoría simple en lugar de una mayoría
absoluta de los votantes de las primarias republicanas.
La
elección de Trump en 2016 y su primera presidencia reflotan la vieja
cuestión sobre el modo en que gobierna la clase capitalista y si en
verdad lo hace. Los capitalistas son los dueños de la economía y la
administran de manera directa y privada. Pero lo hacen en
circunstancias sobre las que cualquier empresa individual tiene poco
control, como la competencia nacional e internacional. De ahí el rol
del Estado que, en virtud de la separación entre la economía y el
sistema político que de manera general caracteriza a los sistemas
capitalistas, en particular los democráticos, los capitalistas no
controlan de modo directo sino a través de complicados mecanismos.
En
circunstancias «normales», estos mecanismos consisten en «ir
atrás» de los partidos políticos en el poder y, al mismo tiempo,
promover y defender sus intereses mediante una serie de estrategias,
tanto negativas —la amenaza y posibilidad real de la fuga de
capitales, la negativa a invertir, entre otras formas en las que el
capital «se declara en huelga»— y positivas, como los aportes de
campaña, el lobby y las campañas mediáticas.
Las
crisis hacen peligrar el complicado control que la clase capitalista
tiene en circunstancias «normales». Crean las condiciones que
facilitan el ascenso de una clase y de agentes políticos externos
para administrar el sistema político, en última instancia en nombre
de la clase dominante, aunque en sus propios términos. En las crisis
profundas, como la de Alemania de finales de la década de 1920 y
comienzos de la de 1930, el nazismo —en gran medida arraigado en
elementos lúmpenes, aunque muchos de estos fueron purgados por
Hitler en la Noche de los Cuchillos Largos en el verano de 1934—
fue un agente político de ese tipo, que protegió la supervivencia
del capitalismo junto con sus poderosos capitalistas, pero no en sus
términos, sino en los términos del propio nazismo. Es como si los
nazis les hubieran dicho a los capitalistas: «Les brindaremos
estabilidad política nacional y les permitiremos hacer negocios,
pero tendrán que pagar el precio de nuestro régimen bárbaro».
Trump
es otro agente político externo. Pero no es un fascista ni ha
intentando introducir el fascismo en Estados Unidos; su gobierno no
descansa en escuadrones fascistas o en una policía secreta que
interviene los sindicatos, los medios o partidos políticos
opositores ni busca la eliminación de las elecciones. Ciertamente,
ha implementado una serie de agresivas políticas antiobreras,
racistas y sexistas, así como contra los pobres, los inmigrantes y
el medio ambiente. La crisis que facilitó su elección no tuvo la
misma dimensión ni la magnitud de la crisis alemana de los años 30
o la crisis italiana de comienzos de los 20. A diferencia de ellas,
se trató de una crisis de mediano alcance basada en gran medida en
el impacto de la gran recesión de 2008 y la disminución del ingreso
y de los niveles de vida y el crecimiento sustancial de la
desigualdad.
Por
ahora Trump ha logrado conservar la lealtad de una abrumadora mayoría
entre los republicanos. La alianza que construyó entre el
conservadurismo religioso y el nacionalismo blanco podría resultar
más sólida y duradera que la alianza neoliberal-religiosa que la
precedió. Lo irónico es, por supuesto, que Trump busca implementar
un proyecto neoliberal de manera aún más implacable. Desde luego,
no en el ámbito del comercio internacional, donde se desvía de la
línea republicana neoliberal, sino en un aspecto aún más
sustancial: el desmantelamiento de las políticas impositivas y
regulatorias, en particular en las áreas de empleo, medio ambiente y
protección al consumidor, acompañado, en su caso, por la vieja
ansia racista de reducir los derechos civiles y electorales de los
«no blancos».
Fuente:
JACOBIN

.jpg)







.jpg)




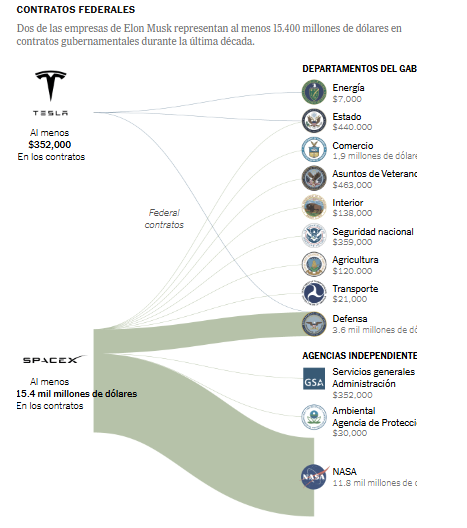
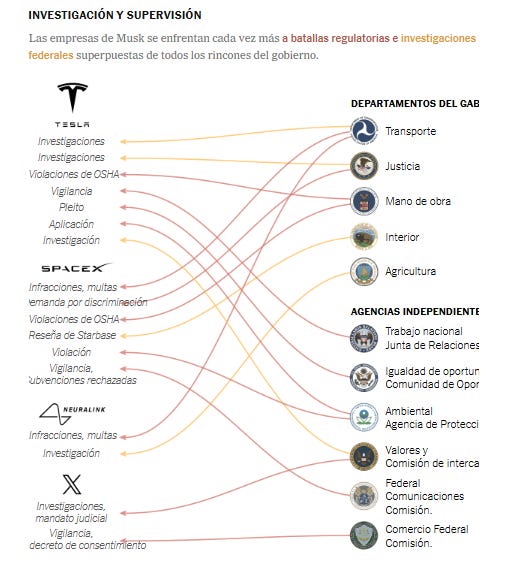

.jpg)


.jpg)

