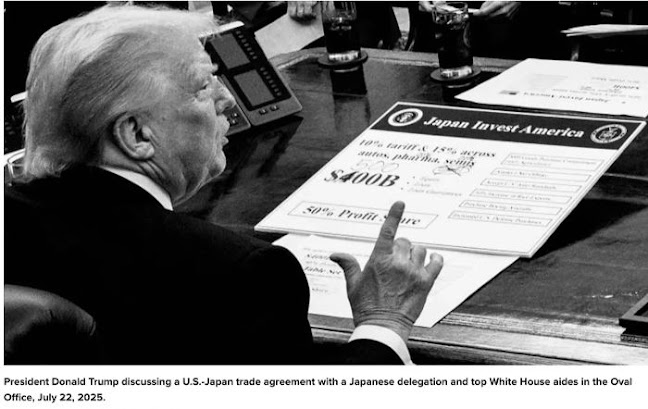En
el libro La
marcha de la locura: la sinrazón desde Troya hasta Vietnam,
la
historiadora Barbara Tuchman aborda la desconcertante cuestión de
por qué a veces los países promueven políticas radicalmente
opuestas a sus intereses. Esta pregunta vuelve a cobrar relevancia
ahora que Europa ha decidido empeorar aún más la marcha de la
locura sobre Ucrania. Continuar con esta marcha tendrá graves
consecuencias para Europa, pero abandonarla plantea un desafío
político colosal que obliga a explicar cómo la Unión Europea ha
resultado perjudicada por su política ucraniana; cómo es evidente
que, si redobla esa apuesta, va a verse aún más perjudicada; cómo
se ha vendido políticamente esa marcha de la locura; y, por último,
por qué el poder político porfía en esa idea.
Los
costes político-económicos de la locura
A
pesar de no haber intervenido directamente en el conflicto ucraniano,
Europa –y, sobre todo, Alemania– se ha convertido en uno de los
grandes perdedores de la guerra debido a las sanciones económicas,
que han tenido un efecto bumerán en la economía europea. La
energía barata procedente de Rusia ha sido reemplazada por energía
cara procedente de Estados Unidos. Esto
ha tenido un impacto negativo sobre el nivel de vida de la sociedad y
la competitividad del sector manufacturero; asimismo, ha influido en
el aumento de la inflación en el territorio europeo.
«Las terminales de Gas Natural Licuado estadounidense son inversiones extremadamente costosas que requieren décadas de inversión», afirma Lukas Ross.
A
lo anterior se suma la pérdida de un mercado importante como es el
ruso, en el que Europa vendía productos manufacturados y obtenía
inversiones y oportunidades de crecimiento. Además, Europa se ha
quedado sin el fastuoso gasto de las élites rusas: la combinación
de estos factores ayuda a esclarecer el estancamiento de la economía
europea. Por si fuera poco, su futuro económico está gravemente
comprometido por la marcha de la locura, que amenaza con hacer
permanentes esos efectos.
La
llegada masiva de refugiados ucranianos también ha tenido
consecuencias adversas: ha aumentado la competencia a la baja de los
salarios; ha agravado la escasez de viviendas, lo que ha subido el
precio de los alquileres; el sistema escolar y los servicios sociales
se han sobrecargado, y el gasto público se ha incrementado. Aunque
estas consecuencias han repercutido sobre el conjunto del territorio
europeo, Alemania se ha llevado la peor parte. Esto, sumado a los
efectos económicos adversos, ha contribuido a enturbiar el clima
político, lo que ayuda a explicar el ascenso de la política
protofascista, sobre todo –de nuevo–, en Alemania.
La
gran mentira y cómo se vende la locura
La
“gran mentira” es una idea que Adolf Hitler formuló en Mein
Kampf
(Mi
lucha).
Viene a decir que, si una mentira descarada asociada a un prejuicio
popular se repite muchas veces, terminará por aceptarse como verdad.
Joseph Goebbels, propagandista nazi, logró perfeccionar la teoría
de la gran mentira en la práctica. Es innegable que muchas
sociedades la han usado en cierta medida, y el poder político
europeo ha recurrido a ella con total libertad para vender ahora la
marcha de la locura.
Los creadores de la "gran mentira", Hitler y Goebbels, junto a la esposa de este último, Magda Ritschel.
La
primera gran mentira es el resurgimiento de la narrativa sobre los
acuerdos de apaciguamiento de Múnich de 1938, que afirma que Rusia
invadirá Europa central si no es derrotada en Ucrania. Esa mentira
también se alimenta con los restos de la teoría del dominó de la
Guerra Fría, según la cual la conquista de un país desencadenaría
una oleada de colapsos en otros países.
La
narrativa de apaciguamiento motiva, asimismo, comparaciones sumamente
desacertadas entre el presidente Putin y Hitler, avivadoras de una
segunda gran mentira: el moralismo maniqueo que presenta a Europa
como la encarnación del bien y a Rusia como la encarnación del mal.
Este marco impide reconocer la responsabilidad de Occidente en la
gestación del conflicto, por medio de la
expansión de la OTAN hacia
el este, y la propagación del sentimiento antirruso en Ucrania y
otras repúblicas exsoviéticas.
Expansión cronológica de la OTAN hacia el Este.
La
tercera gran mentira atañe a la capacidad militar de Rusia: se
argumenta que su poderío militar representa una amenaza existencial
para Europa central y oriental, y esto aporta credibilidad a la
acusación del expansionismo ruso. Ninguna ecuación matemática
podría desmentirlo; sin embargo, los antecedentes en el campo de
batalla indican lo contrario, al igual que el análisis de su base
económica, relativamente exigua en comparación a la de los países
de la OTAN, sin olvidar el envejecimiento demográfico que padece.
El
“apaciguamiento de Múnich”, el “expansionismo ruso”, “Rusia
como encarnación del mal” y la “amenaza militar rusa” son
imágenes ficticias que se utilizan para deslegitimar a este país y,
a la vez, justificar y encubrir las agresiones occidentales. Nunca
existieron pruebas de que Rusia tuviese la intención de controlar
Europa occidental, ni durante la Guerra Fría ni hoy en día. Al
contrario, la intervención de Rusia en Ucrania fue motivada
principalmente por el miedo –en términos de seguridad nacional–
que desató la expansión de la OTAN por parte de Occidente, de la
que Rusia se ha quejado repetidamente desde la desintegración de la
Unión Soviética.
Reunión entre el Consejo de la OTAN y Rusia en Bruselas a finales de enero de 2022, un mes antes de que empezara la guerra.
La
gran mentira emponzoña la posibilidad de paz, porque no se puede
negociar con un adversario que encarna el mal y constituye una
amenaza existencial. Con todo, y a pesar de su naturaleza engañosa,
las mentiras ganan terreno entre la opinión pública; por un lado,
porque se conectan con una dilatada historia de sentimiento
antirruso, que incluye la Guerra Fría y el miedo a los rojos de los
años veinte; por otro, porque apelan a la soberbia pretensión de
superioridad moral, uno de los emblemas de la marcha de la locura.
Cortina
de humo: el establishment
europeo
intensifica la marcha de la locura
La
gran mentira ayuda a explicar cómo el poder político europeo ha
vendido la marcha de la locura, pero invita a preguntarnos por qué.
La respuesta es tan simple como compleja. La parte simple del
análisis advierte que el establishment
político
europeo ha fracasado en la política interior y se asoma al abismo:
adoptar la locura con mayor ahínco es un intento de salvación.
Ejemplo
de ello es Francia, con un presidente, Macron, bastante impopular y
menguante legitimidad democrática. La estrategia de guerra exterior
actúa como cortina de humo redirigiendo la atención de los fracasos
en la política interna hacia un enemigo externo. Así, Macron apela
al nacionalismo militarista y se posiciona como defensor de La
France.
Macron apela al nacionalismo militarista en nombre de La France.
En
la misma línea, Keir Starmer, primer ministro británico, ha
redoblado la apuesta por la estrategia política de la triangulación,
de modo que los laboristas siguen los pasos del partido conservador.
Starmer y su partido han llevado la estrategia tan al extremo que de
laboristas ya solo les queda el nombre, e incluso han superado a los
conservadores con su postura belicista en Ucrania. Ahora bien, estas
decisiones lo han hundido políticamente. En un escenario en el que
lo único que ofrece son medidas conservadoras, los votantes de
derecha eligen la marca original y los de centroizquierda se
abstienen cada vez más. Como respuesta, Starmer ha optado por
ampliar la intervención de Reino Unido en Ucrania y ha participado
en sesiones fotográficas acordadas con fines militares en un intento
de evocar las figuras de Winston Churchill y Margaret Thatcher.
Keir Starmer, primer ministro británico, apuesta por la estrategia política de la "triangulación".
Pero
es que, si observamos el panorama general, comprobaremos que los
socialdemócratas europeos tienden a una postura aún más
militarista que los conservadores. En parte, esto se debe al fenómeno
de mimetización derivado de la triangulación, que fuerza a estos
grupos a tratar de superar a sus rivales constantemente. De igual
manera, se debe al infame abandono de la oposición al nacionalismo
militarista que ha definido a la izquierda desde los horrores de la I
Guerra Mundial. En otras palabras: muchos socialdemócratas se han
convertido ahora en amigos de la locura.
La
animadversión de Europa contra Rusia y las largas raíces de la
locura
La
parte compleja de por qué Europa ha adoptado el paradigma de la
locura se arraiga en las largas y enmarañadas raíces de esta, que
se remontan a muchos años atrás. Esa historia ha sembrado la
animadversión institucionalizada contra Rusia que ahora impulsa la
marcha de la locura europea. Hace setenta años que Europa carece de
un enfoque independiente en materia de política exterior. En su
lugar, se somete al liderazgo de Estados Unidos y designa a personas
afines a los intereses estadounidenses para ocupar los cargos de
defensa y política exterior que ostentan el poder.
Este
sometimiento se propaga a las élites de la sociedad civil
–laboratorios de ideas, universidades prestigiosas y grandes medios
de comunicación– y al complejo industrial-militar y el
empresariado, que han secundado este posicionamiento con la esperanza
de abastecer al ejército de Estados Unidos y conseguir acceso a los
mercados estadounidenses. Todo esto ha desembocado en el secuestro
del pensamiento político europeo en materia de política exterior
y
la conversión de Europa en un actor subordinado a la política
exterior estadounidense, una situación que sigue vigente.
Dada
la falta de autonomía en política exterior, Europa se ha mostrado
dispuesta a apoyar la expansión hacia el este de la OTAN comandada
por Washington en la era posterior a la Guerra Fría. El objetivo de
Estados Unidos era crear un nuevo orden mundial en el que se
consolidaría como potencia hegemónica sin que ningún país pudiese
disputar su dominación, como había hecho la Unión Soviética. El
proceso comprendía tres pasos, siguiendo el
plan maestro articulado por Zbigniew Brzezinski, exconsejero de
Seguridad Nacional de Estados Unidos. Primero,
expandir la OTAN hacia el este para incorporar países del antiguo
Pacto de Varsovia; segundo, expandir la OTAN hacia el este para
incorporar repúblicas exsoviéticas; tercero, concluir el proceso
con la división de Rusia en tres estados.
El
sometimiento de Europa al liderazgo estadounidense también permite
explicar la urgencia paralela de la Unión Europea por expandirse
hacia el este. Habría sido muy sencillo acceder a las ventajas
económicas del mercado por medio de acuerdos de libre comercio, que,
además, habrían posibilitado el aprovechamiento de la mano de obra
barata procedente de Europa central y oriental por parte de las
empresas europeas. Lejos de eso, se optó por la ampliación –a
pesar de resultar sumamente costosa en términos económicos y de que
Europa del Este carecía de una tradición política democrática
común–, porque así se afianzaba a los Estados miembro en la
órbita occidental y se acorralaba a Rusia; esto es, la expansión
hacia el este de la UE complementaba la expansión hacia el este de
la OTAN.
Por
último, también existen factores idiosincráticos propios de cada
país que sirven para explicar la adopción de la locura por parte de
Europa. Uno de los casos que ilustran la histórica animadversión
contra Rusia es el de Reino Unido, cuya antipatía se origina en el
siglo XIX, cuando veía la expansión rusa en Asia central como una
amenaza a su dominio en India. A esto se sumó el miedo a que Rusia
ganase influencia ante el declive del Imperio Otomano, lo que
propició la Guerra de Crimea. Hoy en día, la animadversión
británica contra Rusia se asienta en la Revolución bolchevique de
1917 y el establecimiento del gobierno comunista, la ejecución del
zar y su círculo familiar, y el incumplimiento de pago por parte de
la Unión Soviética de los préstamos que Reino Unido había
concedido en el marco de la I Guerra Mundial. En 1945, menos de seis
meses después de la firma del Acuerdo de Yalta con la Unión
Soviética, Winston Churchill propuso la Operación
Impensable, un
plan que incluía el rearme de Alemania y la continuación de la
Segunda Guerra Mundial contra Rusia. Afortunadamente, el presidente
Truman lo rechazó. Tras
la Segunda Guerra Mundial, el servicio secreto británico apoyó un
levantamiento en la Ucrania soviética comandado
por el ucraniano Stepan
Bandera, fascista y colaborador nazi. Este
trazado histórico clarifica el alcance de la animadversión de la
clase gobernante británica contra Rusia, un sentimiento que perdura
en la concepción de la política y la seguridad nacional del
presente.
Todo
lo que se sembró en este largo e intrincado recorrido histórico se
está cosechando ahora con el conflicto ucraniano. Dada su condición
de actor subordinado, Europa se posicionó de inmediato con la
respuesta estadounidense, a pesar de los costes en términos
económicos y sociales y de que el conflicto apelaba a la hegemonía
estadounidense, no a la seguridad europea.
Peor
aún: debido a la expansión previa de la OTAN y la UE, estas
instituciones han anexado Estados –a saber, Polonia y los países
bálticos, entre otros– con una profunda y activa aversión hacia
Rusia, lo que los convierte en firmes partidarios de la marcha de la
locura. Como miembro de la OTAN, incluso antes de la intervención
militar rusa en Ucrania, Polonia
acogió con agrado el despliegue de instalaciones para misiles
que
podrían suponer una amenaza directa a la seguridad nacional de
Rusia. En el mismo orden de ideas, y con anterioridad a la
intervención en Ucrania, los
países bálticos habían insistido en el despliegue de más fuerzas
de la OTAN en su territorio.
En
cuanto a la UE, ha elegido mandatarios rusófobos deliberadamente,
como Ursula von der Leyen, actual presidenta de la Comisión Europea.
El último nombramiento en ese sentido ha sido el de la estonia Kaja
Kallas, nacionalista extremista designada como alta representante de
la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
Kallas
ha pedido abiertamente la disolución de Rusia y,
durante su mandato como primera ministra de Estonia, promovió
con vehemencia políticas contra la población de etnia rusa.
Más
papista que el papa: los amargos frutos político-económicos de la
locura
Paradójicamente,
es Estados Unidos, bajo el gobierno de Trump, el que ha roto con la
estrategia de seguridad nacional estadounidense del aparato
bipartidista que abogaba por cercar a Rusia y escalar la tensión
cada vez más. Esta ruptura abre una oportunidad para que Europa se
libre de la trampa en la que ha caído por su falta de visión
política. No obstante, se muestra más papista que el papa; leal al
Estado profundo estadounidense que vela por la seguridad nacional.
Tanto
el presidente Macron como el primer ministro Starmer hablan del envío
unilateral de efectivos militares franceses y británicos a Ucrania.
No hay duda de que eso escalaría drásticamente el conflicto, además
de evocar la estupidez de los eventos que condujeron a Europa a la I
Guerra Mundial. El Gobierno
laborista de Starmer también habla de una “coalición de los
dispuestos”, ignorando
que esa expresión hace referencia a la invasión ilegal de Estados
Unidos en Irak.
Mientras
tanto, la Unión Europea, con la aprobación del establishment
político
europeo, impulsa un mastodóntico plan
de gasto militar de 800.000 millones de euros, financiado
a través de bonos. La facilidad con la que se diseñó un plan con
un presupuesto de este calibre dice mucho sobre el carácter de la
UE. El dinero para el keynesianismo militar se dispone con prontitud;
el dinero para las necesidades de la sociedad civil nunca está
disponible por razones de responsabilidad fiscal. Reino Unido,
Alemania y Dinamarca, entre otros países, también han presentado
propuestas para incrementar su propio gasto militar.
El
giro hacia el keynesianismo militar generará un impacto
macroeconómico positivo, ya que está respaldado por el complejo
industrial-militar europeo, uno de los grandes beneficiarios.
Eso sí: fabrican cañones, no mantequilla. Peor todavía, esta
deriva augura la consolidación de una economía impulsada por la
guerra, sin espacio para la política fiscal; es decir, sin espacio
para la inversión pública en ciencia y tecnología, educación,
vivienda o infraestructura, áreas que realmente aportan bienestar.
Por
otro lado, el giro hacia el keynesianismo militar traerá
consecuencias políticas negativas, ya que reforzará la posición y
el poder políticos del complejo industrial-militar y de los
partidarios del militarismo. La celebración del militarismo, por
otra parte, va calando paulatinamente en la percepción del
electorado, de forma que promueve el desarrollo de movimientos
políticos reaccionarios más amplios.
En
definitiva, los frutos político-económicos de la marcha de la
locura se anuncian amargos y tóxicos. La única manera de evitarlos
es que los liberales y los socialdemócratas europeos recuperen el
sentido común, pero me temo que el panorama es desolador.
Fuente:
ctxt

.jpg)

.jpg)