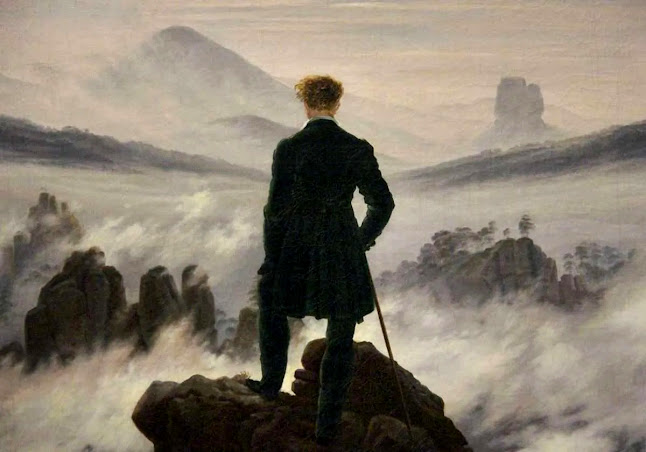Por
Michael
Roberts
Por
Michael
Roberts Cada vez más economistas avisan de que el capitalismo nos lleva al desastre, por decirlo de una manera suave. Las diferencias están en cómo salir de la trampa: ¿modificando el capitalismo “de la nube” realmente existente o rompiendo la baraja?
La semana pasada asistí a una conferencia de un día organizada por el Progressive Economy Forum (PEF). El PEF es un think tank económico británico de izquierdas que asesoró a la dirección laborista de Corbyn-McDonnell cuando estaban al frente del Partido Laborista británico. El objetivo del PEF es «reunir un consejo de economistas y académicos eminentes para desarrollar un nuevo programa macroeconómico para el Reino Unido». El consejo del PEF quiere «promover políticas macroeconómicas que aborden los retos modernos del colapso medioambiental, la inseguridad económica, las desigualdades sociales y económicas y el cambio tecnológico, y fomentar la aplicación de estas políticas colaborando con responsables políticos progresistas y mejorando la comprensión de la economía por parte de la ciudadanía». La única propuesta política concreta que pude encontrar en su declaración de intenciones es que el PEF «se opone a la austeridad y a la ideología y el discurso actuales del neoliberalismo, y hace campaña para poner fin a la austeridad y garantizar que nunca más se utilice como instrumento de política económica».
El exabogado Patrick Allen es el fundador, presidente y principal financiador del PEF. Considera que su tarea es «reunir a los mejores economistas progresistas y académicos afines del país para que se unan a los políticos progresistas con el fin de demostrar el fracaso del neoliberalismo y la inutilidad de la austeridad, y proporcionar políticas creíbles inspiradas en Keynes para lograr una economía estable, equitativa, verde y sostenible, libre de pobreza».
La mención específica de la economía keynesiana identifica claramente el origen del PEF. Se trata de una economía «progresista», no socialista y, desde luego, no marxista. Esto quedó claro en las numerosas intervenciones de los eminentes ponentes de la conferencia del PEF titulada «La política económica en la era de Trump». Todos los ponentes eran conocidos economistas keynesianos o poskeynesianos. El único atisbo de marxismo provino de un vídeo pregrabado con el que se inauguró la conferencia, en el que aparecía Yanis Varoufakis desde su casa en Grecia. Exministro de Finanzas del Gobierno griego de izquierda Syriza durante la crisis de la deuda de 2014-2015, Varoufakis se autodenomina «marxista errático», como él mismo se definió en una ocasión.
En su breve discurso, esbozó su conocida tesis de que las fallas del capitalismo se deben a los desequilibrios globales en el comercio y los flujos de capital, y al desmoronamiento del imperialismo estadounidense en su intento por mantener su posición hegemónica como «minotauro global», consumidor de todo lo que se produce. También mencionó brevemente su última tesis de que el capitalismo tal y como lo hemos conocido ha muerto y ha sido sustituido por el «tecnofeudalismo» en forma de megacompañías tecnológicas y mediáticas estadounidenses, conocidas como los Siete Magníficos, que extraen «rentas de la nube» del resto del capitalismo. Las alternativas políticas de Varoufakis a este nuevo feudalismo percibido eran impulsar un banco «verde» que proporcionara crédito para inversiones destinadas a detener el calentamiento global, etc.; introducir más democracia en el lugar de trabajo corporativo; y proporcionar una renta básica universal para todos. No se mencionó la toma del control de los Siete Magníficos, o los principales bancos mundiales, de las empresas de combustibles fósiles.
Pero eso encajaba con el tema de la conferencia del PEF. Esta partía de la premisa de que el capitalismo tenía que «reorientarse», no sustituirse, y que había que limitar el «rentismo» y revisar la protección social. A continuación, se sucedieron una serie de ponentes que hablaron de los fracasos y las desigualdades del capitalismo «rentista» (PEF); o del capitalismo «extractivo» (Stewart Lansley) o «distópico» (Ozlem Onaran), como si estas variaciones hubieran sustituido al capitalismo «productivo» original, tal y como lo conocíamos en los años cincuenta y sesenta, que entonces funcionaba para todos, o al menos lo hacía si era gestionado por gobiernos que aplicaban políticas macroeconómicas keynesianas. Todo iba bien bajo la gestión global de las «instituciones de Bretton Woods» de la posguerra (el FMI, el Banco Mundial, la OMC, etc.). Solo cuando el neoliberalismo y el rentismo tomaron el relevo a partir de la década de 1980, el capitalismo se volvió destructivo y dejó de ser «progresista», con crisis, crecientes desigualdades, calentamiento global y conflictos mundiales emergentes.
No se explicó por qué este capitalismo «progresista» de la década de 1960 fue sustituido por el capitalismo neoliberal, extractivo y rentista actual. ¿Por qué los capitalistas y sus estrategas políticos cambiaron cosas que les funcionaban tan bien? No se mencionó el declive mundial de la rentabilidad del capital productivo en la década de 1970 y, por lo tanto, el cambio hacia la inversión financiera y la especulación; ni el traslado de la inversión del Norte Global por parte de las multinacionales hacia la explotación de la mano de obra en el Sur Global. Stewart Lansley presentó algunos datos alarmantes sobre la desigualdad de la riqueza desde la década de 1980 con el auge de los multimillonarios y las finanzas. «En los años de la posguerra, las élites financieras y económicas aceptaron, con renuencia, las políticas de igualación y los niveles de extracción de antes de la guerra disminuyeron. Una vez agotada la paciencia del capital, la extracción ha vuelto». Así pues, fue la «falta de paciencia» lo que provocó el cambio, y no la falta de rentabilidad.
Varios ponentes destacaron la forma en que el capital estadounidense se había apoderado de gran parte de la economía británica, convirtiéndola en lo que Angus Hanton denominó un «Estado vasallo» y lo que Will Hutton, economista y autor, consideró que había destruido el desarrollo técnico de la industria británica. Europa y el Reino Unido se estaban quedando cada vez más atrás con respecto a los niveles de productividad estadounidenses. Pero, ¿cuál fue la respuesta a esta toma de control estadounidense? Al parecer, fue el nacionalismo, no la nacionalización. Hanton: «compre británico»; Hutton, desarrolle un «banco empresarial británico», pero no nacionalicé los servicios públicos, los bancos y las grandes empresas que ahora son propiedad y están controlados por capital extranjero (principalmente estadounidense).
En otra sesión, los ponentes esbozaron los enormes desequilibrios en el comercio y los flujos de capital a nivel mundial, los signos del debilitamiento de la hegemonía estadounidense y del dólar como moneda internacional, y el auge de China como potencia económica rival. ¿Cuál era la respuesta a esto? Bueno, la esperanza de que tal vez el grupo BRICS+ pueda reducir los desequilibrios y restaurar el multilateralismo frente al nacionalismo impulsado por los aranceles de Trump.
En esta sesión, Ann Pettifor argumentó que las crisis del capitalismo eran el resultado de un endeudamiento excesivo (no se mencionaron las tendencias de los beneficios o la inversión) y que deberíamos fijarnos en el trabajo del economista izquierdista estadounidense y premio Nobel Joseph Stiglitz y en su reciente libro, «The road to freedom», en el que Stiglitz reitera su llamamiento a la creación de un «capitalismo progresista». «Las cosas no tienen por qué ser así. Hay una alternativa: el capitalismo progresista. El capitalismo progresista no es un oxímoron; efectivamente, podemos canalizar el poder del mercado para servir a la sociedad» (Stiglitz). Verán, el problema no es el capitalismo, sino los «intereses creados», especialmente entre los monopolistas y los banqueros. La respuesta es volver a los días del «capitalismo gestionado» que, según Stiglitz, existió en la edad de oro de los años cincuenta y sesenta. Stiglitz: «La forma de capitalismo que hemos visto en los últimos cuarenta años no ha funcionado para la mayoría de la gente. Tenemos que tener un capitalismo progresista. Tenemos que domesticar el capitalismo y reorientarlo para que sirva a nuestra sociedad. Ya sabe, no es la gente la que debe servir a la economía, sino la economía la que debe servir a la gente».
En otra sesión se debatieron las impactantes desigualdades de ingresos y riqueza. Curiosamente, algunos ponentes, como Ben Tippett, argumentaron que la introducción de un impuesto sobre el patrimonio en Gran Bretaña contribuiría poco a reducir la desigualdad o a proporcionar ingresos al Gobierno. El impuesto sobre el patrimonio no era una «solución milagrosa». Tippett tenía razón. Un impuesto sobre el patrimonio no resolvería la desigualdad ni proporcionaría fondos suficientes para la inversión pública. Pero nadie se preguntó: ¿por qué tenemos multimillonarios y una gran desigualdad en primer lugar? La desigualdad es el resultado de la explotación del trabajo por parte del capital antes de la redistribución. Los impuestos intentan redistribuir la riqueza o los ingresos después del hecho, con un éxito limitado.
En la misma línea, Josh Ryan-Collins nos dijo que construir más viviendas no resolvería la crisis de la vivienda en Gran Bretaña porque esta estaba impulsada por los bajos tipos hipotecarios (préstamos baratos) que solo aumentaban la demanda. Su respuesta: animar a las personas mayores con casas grandes a «reducir su tamaño» y liberar el parque inmobiliario existente para los compradores más jóvenes. Al parecer, un programa financiado por el Estado para construir viviendas de alquiler de propiedad pública, como se hizo con gran éxito en los años cincuenta y sesenta, no era la solución ahora.
Jo Michell arremetió contra las ridículas normas fiscales autoimpuestas que el Gobierno laborista está aplicando para «equilibrar las cuentas públicas». Pero se opuso a ellas únicamente porque eran demasiado «cortoplacistas». La implicación era que no existían alternativas radicales para aumentar los ingresos que evitaran que el Gobierno de Starmer siguiera adelante con la imposición de la austeridad fiscal mediante recortes previstos en las prestaciones a las personas mayores, los discapacitados y las familias.
El Banco de Inglaterra fue criticado por su mala gestión de la flexibilización cuantitativa y ahora de la restricción, que estaba generando unos costes equivalentes a 20 000 millones de libras para las finanzas públicas (Frances Coppola). Pero parecía que nadie estaba a favor de poner fin a la sumisión del Banco de Inglaterra a la City de Londres revirtiendo su supuesta «independencia». Verán, la función del Banco de Inglaterra era «preservar la estabilidad de los precios» (Frances Coppola), una visión extraña dado el fracaso total de los bancos centrales a la hora de gestionar el repunte inflacionista posterior a la COVID. Al parecer, mantener a los bancos centrales al margen del control democrático de los gobiernos elegidos garantizaba que ningún gobierno «derrochador» (aunque fuera elegido democráticamente) pudiera jugar con los tipos de interés, etc.., y provocar así una crisis financiera en los mercados. Al fin y al cabo, los mercados mandan y no se puede hacer nada al respecto, al parecer. La nacionalización de los principales bancos e instituciones financieras no figuraba en la agenda de ningún ponente.
En las sesiones finales se consideró una alternativa más amplia al capitalismo «rentista», «extractivo» o «distópico». Guy Standing, miembro del consejo del PEF y autor de «Precariado», planteó el riesgo creciente del fascismo y su amenaza para la «agenda progresista». Según su teoría, la clase obrera tradicional está siendo sustituida a nivel mundial y en Gran Bretaña por una clase «precaria» que no tiene trabajo fijo ni salarios y condiciones dignas y que está siendo «abandonada». Esta clase en crecimiento es receptiva a las ideas reaccionarias que la «plutocracia» pretende fomentar y promover, y existe un peligro real de colaboración de clases entre los extremadamente ricos y el precariado contra los «asalariados» (término que entiendo como la clase obrera tradicional). ¿Cuál es la respuesta?: acoger al precariado, dice Standing, en lugar de a la clase obrera; y desmantelar el «capitalismo extractivo», sustituyéndolo por los «bienes comunes». Standing no explicó realmente qué significaban los bienes comunes, aparte de su término histórico de «tierras comunales». ¿Se refería al socialismo? No estoy seguro, porque a lo largo de toda la conferencia no se pronunció ni una sola vez la palabra «socialismo» (que creo que es el verdadero significado de «bienes comunes»).
John McDonnell y Nadia Whittome son dos de los mejores políticos laboristas de izquierda de Gran Bretaña. McDonnell dijo en la conferencia que nunca había estado tan deprimido por la situación en Gran Bretaña y en el mundo en sus 50 años de carrera política. ¿Qué hacer? Debemos intentar que el gobierno de Starmer «vuelva al buen camino» y adopte políticas que ayuden a los trabajadores. En mi opinión, es una esperanza vana. Whittome también describió el terrible impacto del capitalismo en el país y en el extranjero. Pero, ¿cuál era la respuesta? ¿Acaso una mejor gestión del capitalismo? Quizás la respuesta la proporcionó el propio eslogan de William Beveridge en 1942, utilizado por el PEF en la documentación de la conferencia: «Un momento revolucionario en la historia del mundo es un momento para revoluciones, no para parches». ¡Cierto! Pero, por ahora, el PEF aboga por los parches.
Fuente: EL VIEJO TOPO