 Por
Ed
McNally
Por
Ed
McNally
En el panorama político europeo contemporáneo, nuestros gobernantes parecen cada vez más decididos a llevarnos hacia la catástrofe, con un enfoque de «ojos bien cerrados» que ignora por completo las lecciones del siglo XX
«La verdad es que no tengo idea de qué dijo al final de esa frase. Y no creo que él lo sepa tampoco». Aunque Donald Trump solía recurrir a metáforas somnolientas para burlarse de la confusión mental de su oponente, la cuestión de si Joe Biden estaba realmente despierto en los días del ocaso de su presidencia es, sin duda, un asunto que compete al juicio médico. Sin embargo, muchos de los mandatarios que hoy nos conducen hacia toda clase de desastres están aún lejos, por décadas, del inicio de una senilidad real. ¿Pero no estarán, aun así, aquejados de sonambulismo?
En un nivel, la metáfora es pedestre, de esas que inundan los titulares. Pero fue el estudio de Christopher Clark de 2012, The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914 (Los sonámbulos: cómo Europa fue a la guerra en 1914), el que le dio altura al tropo. Para lectores como Angela Merkel, la metáfora del título de Clark se convirtió en una consigna. «Como sonámbulos, los políticos de la época se metieron de lleno en una situación terrible. Hoy tenemos que preguntarnos si realmente aprendimos algo de la historia o no», declaró en Davos en 2018. «No podemos ser sonámbulos», entonó François Hollande, con un sentimiento que luego repitió su sucesor, Emmanuel Macron.
Algunos críticos de Clark se tomaron el título demasiado al pie de la letra. La «Sociedad contra el Revisionismo Histórico» organizó una protesta en pijama contra el libro en Múnich poco después de su publicación. Los carteles de la Fundación Rosa Luxemburg «caricaturizaron» su idea central. Un historiador alemán (entre muchos otros) violentó de forma nacional-patológica su argumento: la Gran Guerra fue el resultado de un «sonambulismo inconsciente», según Clark. Tales parodias quedaban desmentidas en las primeras páginas del libro, que dejaban en claro que los máximos responsables de todos los Estados beligerantes habían «caminado hacia el peligro con pasos cautelosos y calculados».
Una intervención más fértil en la guerra de metáforas —destacada por Perry Anderson en Disputing Disaster: A Sextet on the Great War (Seis miradas sobre la Gran Guerra: disputas en torno al desastre), su nuevo libro sobre la historiografía de la Primera Guerra Mundial— vino de Paul Schroeder, el fallecido académico conservador estadounidense especializado en política internacional. Disconforme con el tropo del sonambulismo, propuso en su lugar una metáfora sacada del léxico norteamericano: las élites invitaron al desastre en 1914 con los ojos bien cerrados. Según Anderson, Schroeder pensaba que los estadistas europeos se habían
comportado de una manera familiar para todos en la vida cotidiana: actuando con los ojos bien abiertos y fijos en un objetivo con un estilo muy decidido, atentos a la reacción de los demás en la medida en que pudiera afectar a ese objetivo, pero con los ojos bien cerrados a las consecuencias más amplias de tal acción para la comunidad en general y el sistema al que pudiera pertenecer.
En el prefacio de The Sleepwalkers, Clark sugirió que el presente posterior a la Guerra Fría, definido por un «conjunto complejo e impredecible de fuerzas, entre las que se incluyen imperios en declive y potencias en ascenso», era comparable a la Europa de 1914. Se podría añadir otro paralelismo: la exclusión hermética de las fuerzas populares de los ámbitos en los que se allana el camino hacia la catástrofe (de tal manera que el imponente estudio de Clark sobre cómo el continente entró en guerra era legítimamente vertical, centrándose necesariamente en el pensamiento y la toma de decisiones de la élite). Indagar qué impulsa a nuestros gobernantes en su —nuestra— marcha hacia el desastre sigue siendo una tarea deprimentemente contemporánea. ¿Son conscientes o inconscientes, están despiertos o dormidos, son calculadores racionales o esquizofrénicos autodestructivos, o todo lo anterior?
El liberalismo recargado
La acogida de The Sleepwalkers por parte de algunos líderes de Europa occidental se produjo en un contexto de crecientes tensiones con Rusia, que culminaron con la anexión de Crimea por parte de esta última en 2014. Su impacto se prolonga hasta esta década. En declaraciones privadas a los periodistas, el canciller alemán Olaf Scholz recurrió al libro para darle legitimidad a su cautela en los meses posteriores a la invasión de Ucrania por Rusia en 2022. El propio Clark concedió una entrevista a The Guardian desde Berlín a raíz de esas informaciones. Su intervención incluyó una valiosa corrección en dos frentes, que mostró cómo el momento europeo no era análogo al de hace aproximadamente un siglo. Por un lado, en lo que respecta a cómo se había producido esta nueva invasión, Vladimir Putin era evidentemente el único agente inmediato, lo que privaba a la situación de la complejidad multipolar y la culpabilidad multivalente de 1914. Por otro lado, las analogías con la política de apaciguamiento tan queridas por los halcones de las capitales occidentales eran absurdas, ya que Putin no era claramente Hitler.
¿Qué hay de la pertinencia de la metáfora del sonambulismo para el regreso de la guerra con tanques y artillería al continente? Antes de la «operación militar especial» de Rusia en el este, Clark veía con buenos ojos la cálida acogida que había tenido el libro entre sectores de la élite europea, ya que «solían utilizar sus argumentos, junto con el término “sonámbulos”, como medio para abogar por la cautela y la prudencia en las relaciones internacionales». Pero ahora, al menos en Alemania, la metáfora del sonámbulo habría tenido demasiado éxito. En lugar de derribar las barreras que impedían un Cuarto Reich al expurgar la culpa residual de la guerra del país, como temían los críticos, el libro contribuyó a fomentar un exceso de moderación. «No creo que ahora haya ningún riesgo de sonambulismo», afirmó Clark. «Ahora todo el mundo está despierto porque Putin nos ha despertado a todos».
Si se generalizara, ¿no supondría esto prescindir por completo de la prudencia y de sus metáforas en un momento de máxima necesidad? No importa que los estadounidenses sentaran las bases del conflicto al cruzar a sabiendas las líneas rojas de la élite rusa; su alegría —si no ceguera— ante los riesgos de escalada una vez estallada la guerra no sugería en absoluto que el riesgo de sonambulismo hubiera desaparecido. El pasado mes de septiembre, el entonces director de la CIA, Bill Burns, dijo a una audiencia en Londres que «hubo un momento en el otoño de 2022 en el que creo que existía un riesgo real de uso potencial de armas nucleares tácticas… Nunca pensé que debíamos dejarnos intimidar innecesariamente por eso». Prácticamente en el mismo aliento, añadió que nadie debía tomarse a la ligera los riesgos de una escalada.
Consideremos también la insistencia de Biden, mientras los tanques estadounidenses invadían Ucrania, en que «no había ninguna amenaza ofensiva contra Rusia». ¿Sonambulismo? Quizás sí, quizás no. Algo más parecido a los «ojos bien cerrados» de Schröder sería más acertado. Si Burns y sus compañeros del aparato de seguridad nacional estadounidense estaban realmente despiertos mientras contemplaban imperturbables la perspectiva de una escalada nuclear, ¿debemos sentirnos tranquilos? En Europa, el apoyo liberal al rearme alemán —con los conocidos pretextos «preventivos»— justo cuando el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) se acerca al poder, tampoco sugiere precisamente un despertar generalizado.
En Disputing Disaster, Perry Anderson lleva a cabo una crítica genuina y poco habitual entre sus pares, en la que evalúa sus diferencias con Clark. La más destacada es la afirmación de que el efecto del papel exaltado de la contingencia en The Sleepwalkers «es ocultar la lógica del imperio». En opinión de Anderson, Clark se ciñe «demasiado a las acciones de los individuos y a la cadena de acontecimientos que se derivaron de ellas», con lo que corre el riesgo de perderse en la maraña del momento, seducido por la «ilusión de la inmediatez».
En el campo historiográfico que nos ocupa, el desacuerdo más importante se refiere a la inevitabilidad de la Gran Guerra. Clark considera que el énfasis en la contingencia es «enormemente inspirador», insinuando que el desastre podría haberse evitado. Anderson no se inmuta, convencido de que la conflagración estaba programada de antemano. Sin embargo, en esencia, los dos grandes historiadores no están tan lejos el uno del otro en cuanto a metodología. Para Anderson, existe una libertad para actuar dentro de las estructuras condicionadas históricamente, mientras que para Clark las decisiones a corto plazo y las capas inmediatas de causalidad encarnan «características estructurales y dependencias de trayectoria de diversos tipos».
Tras el 24 de febrero de 2022, en Occidente nos invadió una insistencia cínica en la primacía de la inmediatez. Si se trataba de una ilusión, era deliberada. Todos los caminos conducen a la decisión de Putin de ir a la guerra, y todos parten de ella. Al menos antes del regreso de Trump, cualquier sugerencia en sentido contrario estaba prohibida; cualquier insinuación contraria era considerada una traición. En el ejemplo más patético, cualquier referencia a las causas a largo plazo o a la responsabilidad compartida en la creación de las condiciones para la guerra se consideraba incompatible con la pertenencia al Partido Laborista parlamentario de Keir Starmer.
En este contexto (que se parece bastante al cerrojo chovinista, anticipando un nuevo siglo de rivalidad entre grandes potencias), insistir en el porqué, en lugar de limitarse al cómo de los factores que precipitaron la guerra, cobra una importancia renovada. Ahora que Ucrania probablemente se verá obligada a aceptar condiciones mucho peores de las que podría haber conseguido hace tres años, vale la pena recordar la tan denostada proyección del teórico de las relaciones internacionales John Mearsheimer: «Occidente está llevando a Ucrania por un camino sin salida, y el resultado final es que Ucrania va a quedar destrozada». Sin duda, los taiwaneses tienen más que aprender de estas advertencias —reflexionando sobre el sombrío camino de Ucrania desde Bucarest hasta el Despacho Oval— que de la demonización de Putin, que tanto le gusta al público liberal.
La paz a través de la fuerza
Según Clark, las «causas remotas y categóricas» —entre ellas el nacionalismo, las finanzas y el imperialismo— solo pueden «tener un peso explicativo real si se puede demostrar que han influido en las decisiones que provocaron el estallido de la guerra». La réplica de Anderson es, en términos generales, que los responsables de la toma de decisiones a menudo desconocen las fuerzas que rigen las condiciones en las que deciden. Aprueba el juicio del historiador Keith Wilson de que, en última instancia, la guerra era inevitable en Europa porque «ninguna gran potencia, ningún régimen, ningún cuerpo ministerial estaba dispuesto a frenar sus inclinaciones, tendencias o pretensiones imperiales».
Esto apunta a una dimensión crucial del carácter del imperialismo y la lógica del imperio como factores causales. Tienden un puente entre el por qué y el cómo de la guerra, uniendo lo remoto con lo inmediato y lo estructural con lo contingente. En cierto sentido, entonces, Clark tenía razón al sugerir, en una reciente reseña de Disputing Disaster para la London Review of Books, que era un error «pensar en las «estructuras» como algo duro e inflexible y en los acontecimientos como algo blando y maleable», y señalar que lo contrario también puede ser cierto. Sin embargo, cuando se trata de la guerra y la paz, la dureza de los acontecimientos es a menudo precisamente una función de sus rasgos estructurales.
Las ideologías imperiales y los marcos estratégicos derivados de ellas no son necesariamente remotos; pueden adquirir una fuerza causal inmediata. Tomemos como ejemplo el espectro de la guerra de Estados Unidos con Irán. En junio de 2019, un año después de la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear, el ejército estaba «preparado y cargado» para lanzar un ataque a gran escala contra el país, que según las previsiones del Pentágono causaría la muerte de unas 150 personas.
Trump lo canceló en el último momento, supuestamente convencido por Tucker Carlson. En las últimas semanas, el presidente estadounidense declaró en las redes sociales que, si los líderes de Teherán no aceptan un acuerdo, «habrá bombardeos… como nunca antes se han visto». Al mismo tiempo, aviones de combate B-2 estadounidenses han sido trasladados a Diego García, listos para atacar en Asia Occidental. ¿Qué impulsa este juego con una guerra que podría hacer que Irak y Afganistán parezcan inconvenientes menores? Dejando de lado la máxima de Trump de «paz a través de la fuerza», la postura agresiva hacia Irán se basa en la misma concepción estratégica —en la que los intereses estadounidenses e israelíes se consideran indistinguibles— que rigió el enfoque de Estados Unidos en la región durante décadas.
La estrategia de Washington en Oriente Medio sigue siendo, como argumentó Anderson hace casi dos décadas, incapaz de formularse «según un cálculo racional del interés nacional». El imperialismo, entonces, ayuda a explicar el fanático respaldo de Estados Unidos a Israel, su apoyo al genocidio en Gaza y su beligerancia hacia sus enemigos, pero no cuando se entiende, como suele hacerse en la izquierda, como una fuerza remota y automática, una categoría de caja negra que no requiere más explicación. Más bien, lo que tenemos aquí son unos responsables políticos estadounidenses que siguen, con los ojos bien abiertos, una lógica imperialista internamente coherente (aunque particular y distorsionada), pero con los ojos firmemente cerrados a las consecuencias más amplias: el boomerang y la autodestrucción, la distracción y el agotamiento, quizás incluso el desastre. Recordemos a Schroeder: ojos bien cerrados.
¿Existen realmente los liberales de izquierda?
En un libro de ensayos publicado en 2021, Clark sugirió que empezáramos a aplicar «a la tarea de evitar la guerra el razonamiento pragmático a largo plazo que asociamos con la “estrategia”». La abolición de la guerra, coincidió con el papa Francisco, sigue siendo «el objetivo último y más profundamente digno de los seres humanos». Entre las cuestiones académicas que se plantean en el intercambio entre Clark y Anderson se encuentra una cuestión de cierta importancia política: qué tipo de relación es posible entre los liberales de izquierda y los socialistas realmente existentes.
Aunque muchos de los primeros están tan repugnados por el genocidio, el belicismo y el colapso ecológico como sus homólogos más izquierdistas, tienden a no llegar a las soluciones antisistémicas que estos últimos defienden. Sin duda, ya reconocemos de forma generalizada que nuestros gobernantes nos están llevando a la catástrofe. Esto podría ampliarse a un entendimiento común: que la somnolencia de las élites tiene su origen en la senilidad de las estructuras que sostienen. Solo entonces, subordinando esas estructuras a la fuerza racionalizadora de la voluntad popular, podremos producir gobernantes con los ojos verdaderamente abiertos.
Fuente: JACOBIN





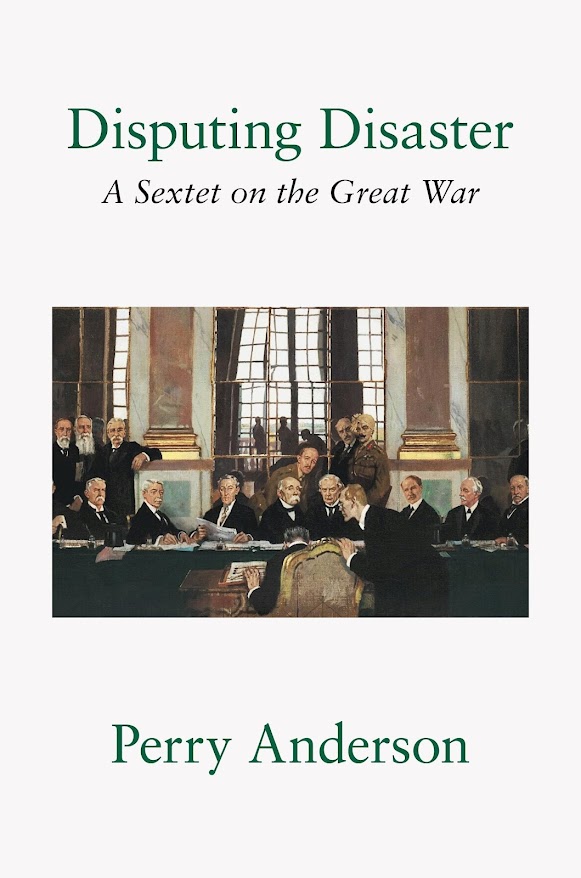
No hay comentarios:
Publicar un comentario